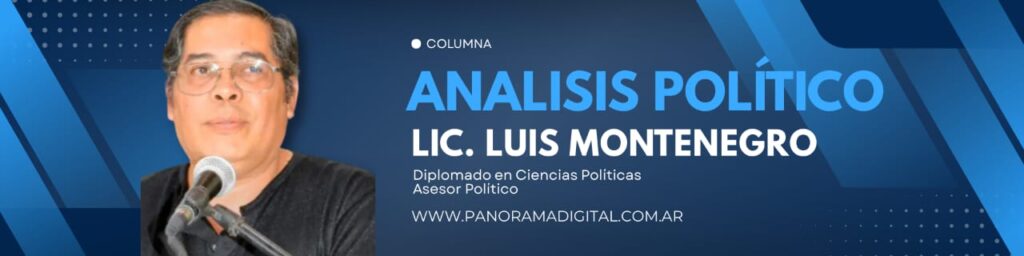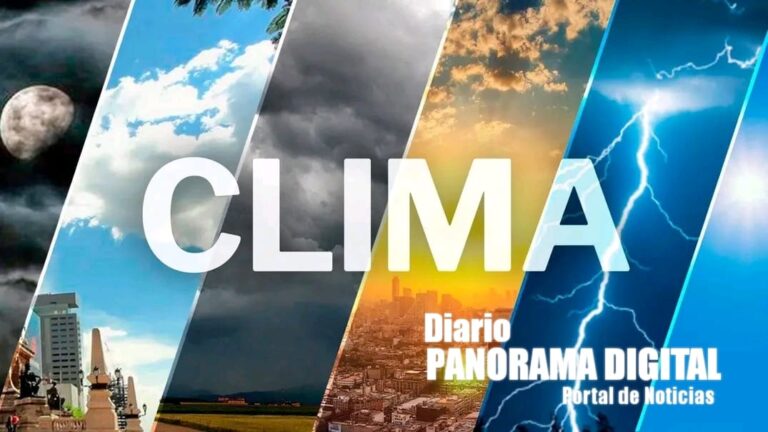El peronismo nació como una expresión genuina del pueblo argentino. Fue, en su origen, un movimiento nacionalista y popular, que buscaba una tercera posición entre el capitalismo liberal y el comunismo soviético. Su esencia estaba en defender la soberanía nacional, promover la justicia social y mantener la independencia económica, pero sin renegar del trabajo, la industria ni la propiedad privada.
Aquel peronismo fundacional, el de Perón y Evita, se nutría del esfuerzo, la movilidad social y el orgullo de una nación que crecía. La relación entre Estado, empresario y trabajador tenía un equilibrio que sostenía la producción y el bienestar general. Era un modelo propio, argentino, donde el Estado conducía, pero el pueblo trabajaba y soñaba con progresar.
Sin embargo, con el paso de las décadas, ese espíritu se fue desdibujando. El peronismo se transformó en un aparato político de supervivencia, más preocupado por conservar el poder que por mantener coherencia doctrinaria.
Con la llegada del kirchnerismo, aquel movimiento nacional dio un giro ideológico profundo. Se reemplazó la doctrina por el relato, la movilidad social por el asistencialismo y la independencia económica por el endeudamiento y el aislamiento internacional. Se utilizó la bandera de la justicia social como escudo para justificar la concentración de poder y el adoctrinamiento cultural.
El camporismo, heredero más fiel del kirchnerismo que del propio peronismo, terminó de romper ese vínculo histórico con la realidad productiva del país. Bajo un discurso de juventud militante y progreso, instaló una estructura cerrada, autorreferencial y dogmática, que ya no debate ni escucha. Su forma de operar recuerda más a un partido comunista de manual que a un movimiento nacional abierto y plural.
El camporismo reemplazó la lealtad a la patria por la lealtad al líder; el trabajo por el subsidio; la diversidad de ideas por la obediencia ciega. Y en esa lógica, la Argentina se fue encerrando sobre sí misma, alejándose del mundo, del comercio, de la inversión, del diálogo, y sobre todo, del sentido común.
Hoy, cuando vemos a sus dirigentes defender con uñas y dientes un sistema que sólo produce pobreza, dependencia y división, comprendemos que ya no estamos frente al peronismo de las conquistas sociales, sino ante un aparato político que se alimenta del atraso y la manipulación emocional del pueblo.
La paradoja es que aquellos que dicen representar a los trabajadores son quienes más los condenan a la miseria.
Y quienes se llenan la boca hablando de soberanía, son los que más nos aíslan del mundo, negándose a aceptar que la integración y la apertura son hoy el camino al desarrollo.
El peronismo, en su origen, buscó unir a los argentinos bajo un ideal nacional.
El camporismo, en cambio, los divide, encierra y enfrenta, defendiendo un modelo que, por sus prácticas y su lógica interna, se asemeja cada vez más al comunismo: control, relato y obediencia.
La Argentina necesita recuperar el equilibrio, volver a mirar hacia el futuro y dejar atrás los relatos que la detienen.
Porque un país no se construye encerrándose, sino abriéndose al mundo, al trabajo y a la verdad.